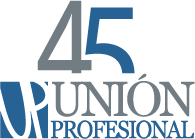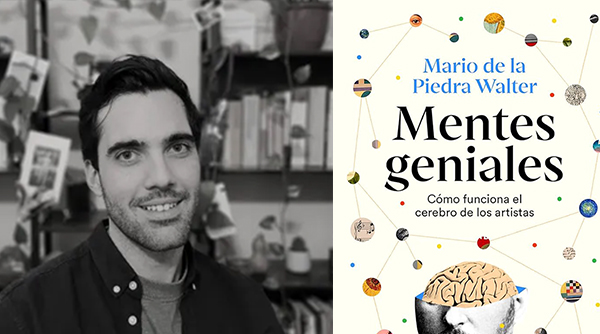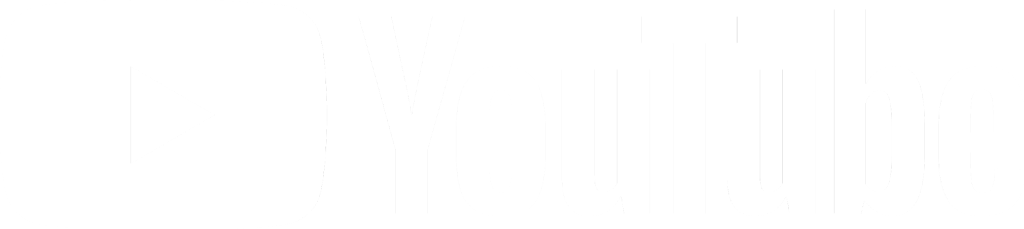La revista Profesiones entrevista a Mario de la Piedra Walter, neurólogo y escritor. Acaba de publicar en España su libro Mentes geniales: Cómo funciona el cerebro de los artistas.
PREGUNTA: ¿Funciona el cerebro de los artistas de una manera tan distinta a la del común de los mortales? ¿Nos faltan perspectivas y herramientas para entender el fenómeno?
RESPUESTA: Según mi investigación, existen ciertos mecanismos neurobiológicos que pueden predisponer a maneras un poco distintas de procesar información. Pero, al final, no hay un solo gen, una sola área del cerebro que nos distinga de los artistas. Escoger las mentes de Dostoievski, Otto Dix o Andy Warhol como objeto de estudio ha sido también una excusa para estudiar la nuestra y aprender cómo funciona.
Tal y como nos enseña la historia, el ser humano siempre se ha dedicado a contar cuentos alrededor del fuego y pintar en las cuevas. Se trata de una actividad social y gregaria, al alcance de todos. ¿Intentar desmontar el mito del genio atormentado? Eso también está ahí. Sobre todo, porque creo que también puede llegar a hacer mucho daño. Y, aunque lo llevamos arrastrando desde Aristóteles, que dice que no hay mente genial sin un punto de locura, yo creo que lo que hace este mito es idealizar la enfermedad mental. El arte nos puede ayudar a explorar el dolor, pero no tiene por qué ser la génesis de ello.
P: ¿Hasta qué punto ha sido importante para la evolución del ser humano desarrollar su vertiente creativa?
R: Desde el nacimiento del homo sapiens, se suceden 200.000 años sin que haya un gran dinamismo en su evolución. Esto lo podemos ver a través del arte, cómo hace 50.000 años, de repente, hay una explosión. No sabemos qué sucedió exactamente, pero se cree que tiene relación con ciertos genes que controlan la conectividad del cerebro y la forma de procesar esta información. Concretamente, hay un gen llamado FoxP2, que también comparten los neandertales, que nos ha proporcionado ciertas claves. Se trata de un gen que estimula la neuroplasticidad y que está vinculado a la estimulación del lenguaje. El lenguaje trae aparejado el pensamiento simbólico, y con el pensamiento simbólico los niveles de abstracción y todo lo que conocemos después de eso.
P: Una evolución que abordas en tu libro y que, en sus páginas finales, nos lleva a la Inteligencia Artificial y al debate sobre su capacidad creativa. ¿Podemos considerar las herramientas de IA generativas como herramientas creativas?
R: La deriva de la Inteligencia Artificial es algo que nos concierne a todos como sociedad. ¿Qué uso se le está dando? Ahí residen muchos de sus potenciales y de sus peligros. Si nos circunscribimos al apartado creativo, hemos de partir de la dificultad para definir qué es creatividad hoy. ¿Crear ideas novedosas? Podría ser, pero no solo, también hay que tener la inteligencia para poderlas aplicar. Normalmente, las herramientas de inteligencia artificial son generativas en el sentido de que necesitan de un ser humano que ponga esa información a trabajar. Después surgen todos los procesos que implican redes neuronales artificiales y se obtiene un resultado. Desde mi punto de vista, hace tiempo que lo creativo dejó de suceder dentro de la herramienta; lo creativo reside en quien ejerce el control sobre esa herramienta. Y digo herramienta con toda la intención. Siempre lo comparo a cuando nació la fotografía. En el siglo XIX muchos aseguraron que el arte se había acabado ¿Para qué seguir insistiendo si podemos retratar la realidad?. Lo curioso fue que sucedió justamente lo contrario. Cuando la fotografía llenó el nicho artístico, dejaron de ser necesarias prácticas artísticas. Fue entonces cuando nos expandimos hacia otros horizontes creativos. Me gusta pensar que, con la inteligencia artificial, pueda suceder algo parecido.
P: Eres un médico neurólogo apasionado de las humanidades. ¿Cómo ves desde tu experiencia profesional la idoneidad de que las diferentes disciplinas del pensamiento estén en conexión las unas con las otras?
R: Durante la carrera, siempre me inspiré mucho en las biografías de médicos humanistas como Antón Chéjov, Theodor Ludwig Wilhelm Bischoff, Gustave Flaubert, Ernesto Guevara… Médicos conscientes de su presente. Al mismo tiempo, entiendo la medicina como una rama del conocimiento que, a su vez, depende de otras muchas ramas. ¿Cómo vamos a comprender el ser humano si no es a través de todas las esferas, incluidas el arte y la filosofía? Creo que sería importante regresar a esa imagen del médico social, el profesional comprometido con su época. A veces se nos olvida, pero las enfermedades son, en la mayoría de las ocasiones, producto de problemas sistémicos. Si no entendemos dónde nos encontramos como profesionales y como sociedad, solo vamos a estar ofreciendo paliativos y no resolviendo la causa de muchas de las problemáticas presentes y futuras.
Para ello, es indispensable la comunicación con otras disciplinas y otros profesionales. Mi ámbito, que es la neurología, no se puede entender sin esa conexión. Un ejemplo: El hospital donde actualmente trabajo, en Berlín, cuenta con una unidad de rehabilitación bastante importante. Llevamos casos de traumatismo, eventos cerebrovasculares. Es en este escenario cuando te das cuenta de lo importante que es el abordaje interdisciplinario. No se trata solo de la labor del médico, sino de la labor de todo el equipo: logoterapeutas, neurolingüistas, fisioterapeutas y ergoterapeutas. Hay clases de arte, manualidades, deporte… Vemos al ser humano como un organismo complejo al que asistir desde una perspectiva integradora.
P: El libro es un viaje desde el que cuestionar, a partir de las biografías de grandes artistas, que las personas somos mucho más que nuestras afecciones, ya sean físicas o mentales, y que las dos partes de nuestros cerebros —racional y creativa— necesitan comunicarse más y mejor, también a la hora de ejercer una profesión.
R: Me encanta que la lectura del libro te haya provocado esa imagen porque es justamente la idea que yo tenía en mente y no sabía si había sido capaz de invocarla. Está el mito de que hay un lado del cerebro más lógico y otro más creativo, lo que deriva en ciertos lugares comunes sobre cuál es más importante y por qué. Es cierto que existen diferencias hemisféricas en el procesamiento de la información, pero lo que concreta nuestra realidad es justamente la comunicación entre estas dos partes. Desde un punto de vista biológico, existe el cuerpo calloso, un tejido que conecta e integra la información, lo que podemos extrapolar a cualquier faceta de nuestra vida, también la profesional. Dada la predominancia de políticas individualistas y de segregación que vivimos actualmente, sería adecuado recordar que es la neurodiversidad la que garantiza la supervivencia de nuestra sociedad.
P: El viaje que propones a partir de estas mentes geniales nos lleva de la música a la pintura pasando por la literatura. Sin ser protagonista, el cine está presente a modo de conexión entre los diferentes perfiles convocados, lo que me lleva a preguntarte por tu querencia por el séptimo arte.
R: Me gusta mucho el cine. Es curioso que haya quien considere las pinturas de Altamira un intento de experiencia cinematográfica a partir de imágenes superpuestas, tridimensionales. Cuando leí esa teoría quedé completamente alucinado. Y por supuesto, en el libro hablo de películas como Rain Man (1988), que está retratando ciertos síndromes neurológicos. El cine, como cualquier otra de las ramas creativas que se abordan en el libro, es un arte en sí mismo, y me pareció una buena forma de exponerlo.
P: Hay una sensibilidad de género bastante evidente en el libro. Los perfiles de la pintora surrealista Leonora Carrington y las escritoras Virginia Woolf, Anne Sexton o Silvia Plath son tratados desde la visión sanitaria, pero hay mucho de sociológico en tu manera de exponer los condicionantes de género que también tuvieron incidencia en sus dolencias.
R: Te agradezco que lo comentes. En este libro quería de alguna forma reivindicar muchas cosas. Primero, cuando me empecé a meter en el arte, leí La Historia del Arte, de E.H. Gombrich y vi cómo las mujeres estaban completamente excluidas. Uno lo sabe, pero se siente siempre más evidente no solo en el arte, también en la ciencia. Sé que no es mi lugar, pero en este libro he querido reivindicar ciertas cuestiones que todavía hay que superar. Por ejemplo, en el caso de las escritoras y de la depresión, que mucho tiene que ver con el contexto social y de machismo. No fue que su cerebro operara distinto, su situación se debió a que todas ellas vivieron en condiciones que no son soportables, como también ocurre con el caso de Frida Kahlo. Con todo ello, quería salir del plano hegemónico de la cultura y hablar de aquellos que se han quedado fuera, no solo mujeres. También están presentes el arte indígena y el arte marginal.
P: Se intuye en esta obra una vocación temprana por la escritura y la divulgación de la profesión.
R: En mi familia siempre hubo médicos y la vocación sanitaria estaba ahí, latente. Pero, a su vez, una parte de mí quería dedicarse a la literatura. Siempre me gustó escribir, pero nunca lo hice de manera constante. Algunas ficciones, alguna poesía. No fue hasta que empecé a leer a ciertos divulgadores, como Carl Sagan, que me decidí. Digamos que él trataba la ciencia como si fuera poesía. Cada vez que lo escuchaba hablar sobre el espacio me preguntaba ¿pero, qué está haciendo esta persona? Sagan decía algo muy bello: «Cuando uno está enamorado, se lo quiere contar al mundo». Y para mí es un poco eso. Estoy enamorado de la ciencia, el arte, la medicina… temas que me apasionan y que quiero hacer llegar al mundo para, a su vez, poder saciar la necesidad de escribir.
P: La historia de las disciplinas profesionales suele darse en España de una manera tangencial.
R: En México también. La medicina es una disciplina que se ha hecho cada vez más especializada. Desde que estaba en la carrera, y tenía todas estas preguntas sobre las vocaciones médica y creativa, me animé a trabajarlas ambas a partir de escritos e investigaciones relacionadas con la ceguera del escritor Jorge Luis Borges, a través de su obra literaria, y encontré muchísimo rechazo de médicos que me decían que esos ejercicios no me iban a servir para nada en mi carrera médica. Afortunadamente, las personas más fabulosas que he encontrado en la vida profesional han sido médicos humanistas cuya mirada es más global, menos ortodoxa. Como buenos maestros, me ayudaron a que mi curiosidad se mantuviera. Creo que es una mirada, la holística, que se puede transmitir a cualquier profesional, pero necesitamos gente que lo haga y medios que lo apoyen.
P: Lo ejemplifica el proverbio latino que, orgullosamente, la profesión médica hace suyo: «Nada de lo humano me es ajeno».
R: Me gusta que rescates esta frase del libro. Se la escuché por primera vez a mi padre, a quien le encantan las etimologías. Siempre me la decía en latín. Sonaba como algo místico que nos atraviesa a todos, no solo a los médicos, y creo que es así como debemos afrontar nuestro día a día.